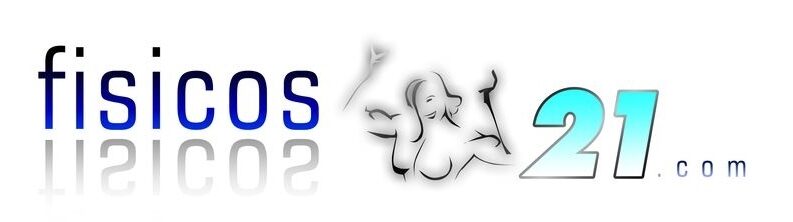El tronío de Ramón Puig
El tronío de Ramón Puig
Los orígenes de mi afición, Los Ángeles 1977
Una nueva colaboración para fisicos21.com, todo un lujo para nosotros poder leer a Ramón Puig, probablemente el entrenador que habla español con mayor fama en el mundo del culturismo, sea PRO o Amateur.

EL ORIGEN DE MI AFICION: LOS ANGELES 1977
El familiar paisaje urbano, las casas alineadas y las avenidas que convergen en las sierras -hacia el noroeste y Hollywood Hills- no eran lo que vemos hoy. El ardiente sol angelino en agosto, la vegetación escasa, las rutas de color acero y la impresión de llegar a tierra de nadie…
Tal fue la sensación que tuve cuando, a mis diecinueve años, bajaba del avión en medio de un espacio gigantesco y vacio.
Luego un amigo me comentó que California era la última frontera. Y seguía siéndolo. Si no triunfabas en el este, pues te ibas al oeste. Allí había oro, estudios cinematográficos y nunca llovía en el sur de California. Sentimiento compartido hace décadas y, dentro de ese conglomerado de ciudades construidas junto al océano, los buscadores de gloria y libertad llegaban a la ciudad de Los Angeles.
Mis días transcurrían en casa de un pariente en Los Feliz. Una noche bajé a Santa Mónica Boulevard. Aquellos eran años feroces y salvajes y el entorno entusiasmaba a cualquier joven con ganas de juerga. En un bar muy entretenido, mientras esperaba mi trago acodado en la barra, conocí a Pete Grymkovski, quien acababa de ganar el Mr America y el Mr Mundo de la IFBB y estaba en su mejor momento físico. Medía 1,80 y pesaba 100 kilos que parecían 150. Los  hombros sobresalían como cabezas y me contó que todo su dinero y sus esfuerzos iban encaminados a sacar cierto provecho de tanta fama y músculo. Su meta inmediata era comprar, junto a otros dos socios la marca Gold’s Gym a su propietario Joe Gold. Grimkovsky juntaba cada dólar que ganaba y tenía proyectos interesantes para el futuro.
hombros sobresalían como cabezas y me contó que todo su dinero y sus esfuerzos iban encaminados a sacar cierto provecho de tanta fama y músculo. Su meta inmediata era comprar, junto a otros dos socios la marca Gold’s Gym a su propietario Joe Gold. Grimkovsky juntaba cada dólar que ganaba y tenía proyectos interesantes para el futuro.
Dos días mas tarde me telefoneó, invitándome al antiguo Gold’s en la calle 3 de Santa Mónica. Estaba lleno de atletas enormes y yo, que aún no sabia nada de aquel mundo, lo miraba todo con una mezcla de asombro y distanciamiento. Nunca había estado tan cerca de brazos de 50 cm y no eran ni uno ni dos sino docenas de enormes atletas entrenando con pesos inimaginables para el profano. El antiguo Gold’s tenia un frente de ladrillo visto, un mostrador a la izquierda de la entrada y un recinto de entrenamiento desmesurado lleno de discos Eleiko, barras y mancuernas de todos los tamaños, fotos de campeones y música disco o soul de fondo, sin estridencias. El pequeño hotel Carmel, en la acera opuesta, alojaba a culturistas y aficionados provenientes de los rincones más remotos de los Estados Unidos. Aquel primer local mantenía la mística de Muscle Beach. Muchachos y chicas con cuerpos esculturales venían de la playa con su bolso, se cambiaban de ropa y entrenaban varias veces al día. Vivían en el vecindario y en Venice, una zona bohemia al sur de Santa Mónica. Aquellos eran los últimos años de la estética libertaria y de los movimientos rebeldes contra el establishment. Un nuevo mundo despuntaba.
Una tarde de tantas fui a cenar a una de las casas grandes de Santa Monica. La compañía se puso un poco espesa y llame a Grimkovsky, por si estaba en el vecindario. (en aquellos años uno podía llamar al Gold’s Gym y hablar con cualquiera de los habituales; el gimnasio servía de enlace telefónico pues muchos de ellos no tenían línea fija en casa, ¡y aun no existían los móviles!). Al llegar, vi a Pete en el mostrador, cubriendo al recepcionista que había salido a cenar. Le comenté que estaba harto de los WASP (blanco/anglosajón/protestante) y echó una risotada pues el era originario de una zona muy WASP, Rochester, al norte del estado de New York, y por los mismos motivos partió camino de California. También proclamó que no había que aguantar a nadie y que esa noche saldríamos a tomar algo con un joven atleta que acababa de llegar a Los Angeles, y que venía del Medio Oeste en busca de una vida más libre.
 Aquel culturista joven compartió mi vida fugazmente. Pero su presencia atrajo rápidamente la atención de muchas revistas y pronto se transformó en una imagen popular para los aficionados al deporte. Y aquella súbita popularidad se tradujo en contratos de publicidad, expandiendo su juvenil rostro por todos los medios que se dedicaban a este deporte.
Aquel culturista joven compartió mi vida fugazmente. Pero su presencia atrajo rápidamente la atención de muchas revistas y pronto se transformó en una imagen popular para los aficionados al deporte. Y aquella súbita popularidad se tradujo en contratos de publicidad, expandiendo su juvenil rostro por todos los medios que se dedicaban a este deporte.
Una noche recibimos la invitación para asistir al cumpleaños del fotógrafo culturista más famoso de entonces: Joe Valdés. Ser alguien en el culturismo de los setenta era impensable sin haber posado para Valdés. Rory Leidelmeyer le hacía de secretario y ordenaba sus compromisos profesionales. Tim Belknap se preparaba para tomar por asalto el trono de Leidelmeyer y no se hablaba de otra cosa en la fiesta.
Recuerdo aquella noche como un éxito en varios sentidos. En primer lugar –y sin presumir demasiado- era el mejor vestido de la fiesta y, lo que sucedió a continuación fue el pistoletazo de partida de mi andadura en este deporte. El devenir es hijo del azar y, sin alargarme demasiado, puedo aseguraros que mi vida hubiese tomado otra dirección -cualquiera- menos la que tomó.
La ropa fue el motivo de mi éxito en más de un sentido. Al fondo del jardín había un sillón de hierro forjado ornamentado, parecido a los que había en las plazas de otra época. El anfitrión estaba sentado al lado de un hombre sesentón, bronceado y físicamente llamativo por su vestimenta y por el cuerpo visiblemente trabajado para alguien de su edad. Llevaba una chaqueta de ante con flecos a lo general Custer, y se movía sigilosamente, con cara de pocos amigos y ojeando desconfiado la fauna culturista que transitaba por el jardín.
 A una llamada del anfitrión me acerqué y me preguntaron donde había comprado el jersey de hilo que llevaba. Les respondí sin saber quienes eran exactamente y cuando volví la vista hacia mi compañero, le ví boquiabierto observando aquella escena.
A una llamada del anfitrión me acerqué y me preguntaron donde había comprado el jersey de hilo que llevaba. Les respondí sin saber quienes eran exactamente y cuando volví la vista hacia mi compañero, le ví boquiabierto observando aquella escena.
Otros asistentes hacían lo mismo y el hombre de chaqueta de ante me preguntó el nombre. Le respondí y continué la conversación. Le hice gracia y me invitaron a sentarme ante la sorpresa del publico asistente.
Al regresar a casa me dijeron que el inabordable Vince Gironda, el mítico entrenador de la era de oro del culturismo, el mas quisquilloso y estricto, el entrenador de muchas estrellas de Hollywood, había estado charlando conmigo por mas de media hora y riendo mis ocurrencias. En aquel momento extraje una tarjeta de visita que Gironda me había dado, invitándome a su gimnasio, y prometiéndome que encontraríamos una solución exitosa a mi hartazgo de las dietas de mi compañero, y que a pesar de no pertenecer a aquel mundo, pronto comprendería y cooperaría con su preparación. Y así fue.
El tiempo pasó. Mi compañero siguió su exitoso camino y yo el mío. Gironda me adoptó como alumno durante varios meses y me enseñó a pensar este deporte y a confiar en la genética y el esfuerzo de los atletas.
Me trató con rigor, como lo hacía con Makkawy o con el joven Clint Eastwood o incluso con Cher.
Aprendí todo lo que me enseñó en una edad en la que estamos preparados para aprender y obedecer las palabras del maestro. Aquellas sesiones maratonianas de repetición y memorización – a la antigua usanza- han labrado mi futuro indeleblemente. Tengo el orgullo de haber sido uno de los poquísimos que gozó de su interés pedagógico y de sus conocimientos, en un mundo donde todo era creatividad e invención de aquella extraña especie de novísimo deporte.